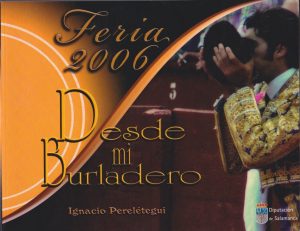Quizá su piel no sea todo lo tersa que hubiera podido desear. Es más, quizá ni tan siquiera se lo ha planteado. ¡Qué le importa si su piel es tersa o deja de serlo! Sólo sabe que todas las mañanas, cuando aún no ha salido ni el sol, se mira en el espejo sin mirarse. Se lava la cara sin darse cuenta. Se viste despacio. Y sale de su habitación. Con sus inseparables botos camperos. Haga frío. O haga calor. Una rutina que ha hecho su vida. Una monotonía que, ni por asomo, le resulta aburrida.
Quizá las arrugas, no ya del paso del tiempo, sino del soniquete continuo del aire, se hayan empeñado en hacer surcos en su frente. Una frente que encierra la sabiduría del “observar el silencio”. De hacer el boca a boca a las horas muertas que nunca mueren. Sólo mirar. Sin llegar a percatarse que, al mismo tiempo que observa, continúa aprendiendo. Constantemente aprendiendo. Es la sabiduría del callado. Esa que muchos presienten, otros… intuyen. Y todos los que comparten su profesión poseen de una manera innata que no se enseña. Que ni tan siquiera sabemos si se transmite de generación en generación.
A las siete de la mañana suena su despertador. El despertador que no existe. Que no suena pero que, a la misma hora, todos los días, sin descanso, sin fiestas, le avisa que es la hora de venirse arriba. De comenzar su jornada de trabajo.
El caballo le espera. Y quien espera no desespera. Su fiel compañero con el que comparte algo más que horarios.
El bocao, la montura. Las espuelas. El mosquero… y al campo.

Un cercao. Otro cercao. Una mirada. Otra mirada. Un estar pendiente continuo. Un silbido. Una voz. Parece que le esperan. Pero no lo parece. Lo esperan. Lo barruntan. Lo intuyen. Lo huelen… Otra vuelta. Un galope cortito. Otro cercao.
De nuevo el silencio. Miradas de complicidad. Jamás de extrañeza. Es él. Y ellos lo saben. Son sabedores que se trata del hombre que mejor los conoce. Con el que comparten el día a día. La mano que les da de comer. Esa mano poderosa que, con un cigarro en la mano, y quizá después de haberse llevado un palillo a la boca, maneja las riendas del caballo, ése que juguetea con su rabo colino a espantar las moscas en verano. A ahuyentar la escarcha del invierno.
Es el mayoral que los herró. Los desahijó. Los miró y los continuará mirando hasta que llegue el día del adiós.

“Mayoral. Dícese del pastor principal entre los que cuidan de los rebaños, especialmente de reses bravas”. Eso dice la Real Academia de la Lengua. Pero la Real Academia no sabe del trabajo, del sacrificio, de las horas. Del vivir por y para los animales. De llorar cuando un toro se destroza un pitón. De “cagarse” en todo lo que se menea cuando dos toros se pegan. De sufrir como si la vida le fuera en ello cuando un becerro no sobrevive. De agotar los últimos segundos de luz por buscar a aquel que se ha perdido.
Tentadero. Quizá sea el ganadero quien elija y juzgue la bravura, la raza, la nobleza. Quizá sea el ganadero quien ponga una nota u otra tras ver el comportamiento de las reses bravas que llevan su hierro. Quizá sea el ganadero quien se juega los cuartos. Quien gana. Quien pierde.
El mayoral no tiene hierro. Cuando llega el herradero no marca los animales con sus iniciales. Ni tan siquiera es dueño de los troncos que hacen el fuego, aunque sea capaz de discernir de qué árbol fueron talados. No es propietario de esa finca de la que conoce sus recovecos, sus piedras… Aquella que recorrería a ciegas cantando un fandango montado a caballo. No es dueño de los animales que ha visto nacer, crecer y, con seguridad, verá morir.
Llegó el día. Es cuando aparecen los nervios. Cuando, de nuevo, a lomos de su caballo y con su gorra visera, galoparán juntos por última vez. Los toros y el mayoral. El mayoral y los toros. El camión ya está aparcado. El último viaje. Y un sueño… Que quizá, dentro de poco, ¡quién sabe!, pueda regresar aquel al que vio nacer, al que herró, desahijó, dio de comer, cuidó, mimó… y vuelva a observarlo en los mismos cercaos, aunque herido casi de muerte.
Esta es la historia de un mayoral cualquiera de una ganadería cualquiera. Una fábula de orgullo. Un cuento de entusiasmo. Y casi siempre con final feliz. Porque el mayoral seguirá en el campo. A lo suyo. Fumando un pitillo en las noches de insomnio. Soñando con una hipotética salida a hombros. Con una vuelta al ruedo. Una ovación.
El orgullo de una labor callada que, a ritmo de copla, un toro tararea con su turrear cuando ve al mayoral y al caballo. Y se cruzan sus miradas. Y hay silencio. El silencio que no estorba. El silencio que se sabe. El silencio del amor por una profesión que no se aprende. Ni tan siquiera se hereda. Se siente. O no se siente.
Este artículo, en homenaje y reconocimiento a la figura del mayoral, se publicó en el libro Desde mi Burladero, de Ignacio Perelétegui.